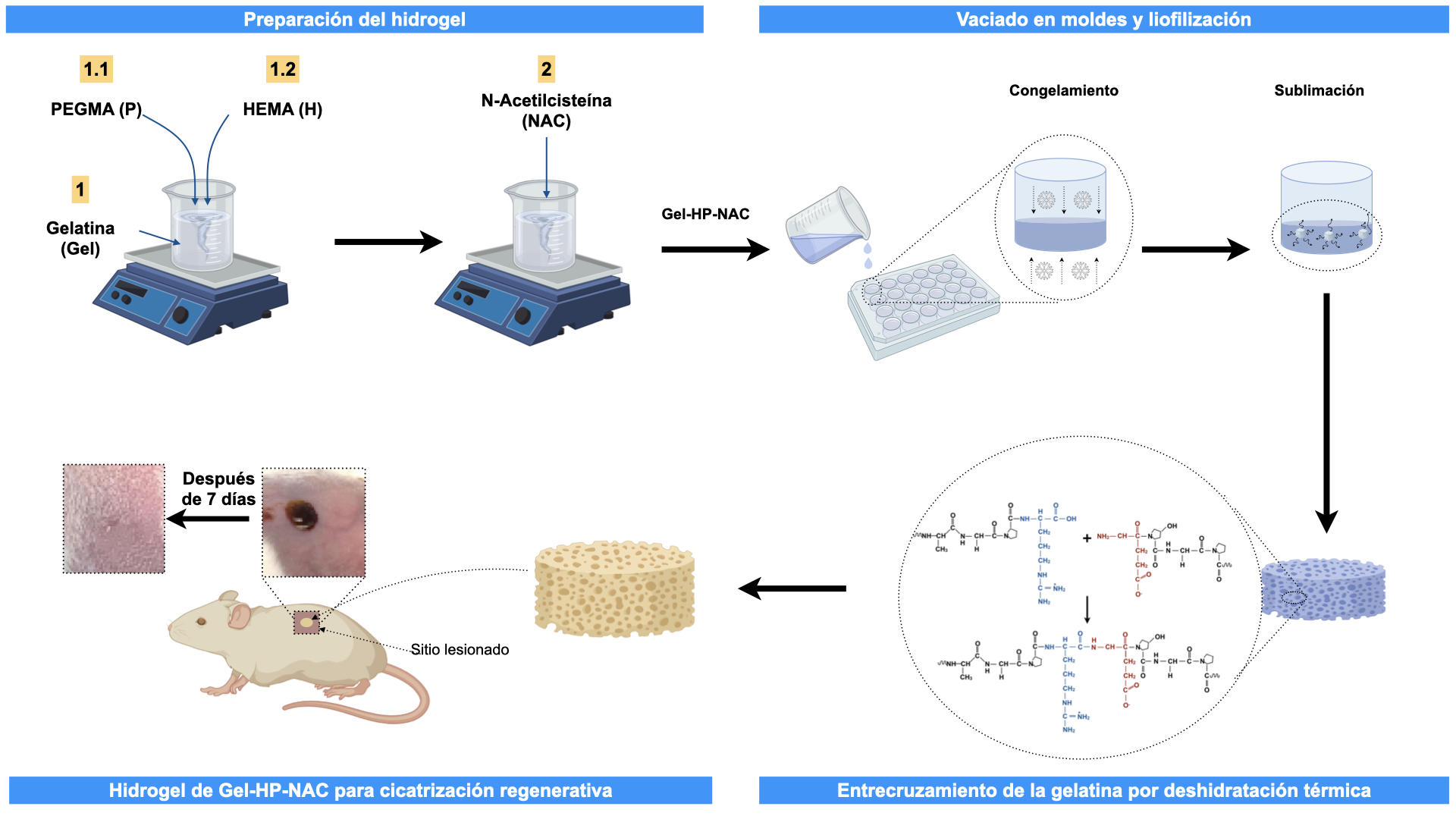Por Marbeth Sevilla
A 5 mil 452 metros de altura, allá donde las nubes abrazan las laderas y el viento susurra sus antiguos secretos, el Popocatépetl despierta como cada 12 de marzo con un latido distinto: Es su cumpleaños. El cumpleaños de ‘Don Goyo’, como le llaman cariñosamente.
O al menos, eso es lo que piensa un grupo de pobladores del municipio de Santiago Xalitzintla, ubicado en Puebla. Los hijos de la montaña, custodian la memoria del lugar y cada año realizan una travesía desde su pueblo hasta el volcán. En una especie de peregrinación, marcada por el sincretismo.
El motivo es claro, festejar al volcán. No lo hacen por mera costumbre, sino como un acto de amor y respeto. Esto, en concordancia con su cosmogonía, donde el Popocatépetl no es solamente un integrante más de la Sierra Nevada como se le conoce al Eje Neovolcánico que atraviesa el país desde el Pacífico hasta el Golfo de México.
No. Para ellos es más que un gigante dormido, es el abuelo de su comunidad, el guardián del tiempo, el protector de las cosechas, el espíritu que vela por su pueblo, como explican en entrevista con Linotipia.
La mañana de este miércoles, no fue ni el rugido de su interior, ni el hálito de fuego que exhala de vez en vez lo que despertó a Don Goyo, sino el eco de unos pasos. Estos suben decididos por su cuerpo hecho de piedra y ceniza. Son sus hijos, que vienen a celebrarlo.

Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de Santiago Xalitzintla, el único pueblo que asciende hasta el «ombligo» del volcán, cumplen con un rito sagrado que ha pasado de abuelos a nietos a través de las décadas.
La ceremonia es organizada por los mayordomos, quienes son elegidos cada año para organizar el tributo junto al tiempero. Los tiemperos son seres marcados por lo divino, aquellos que pueden hablar con el volcán a través de los sueños.
Don Antonio Analco Sevilla, es un hombre que no buscó su destino, sino que este lo acompaña desde que nació. Su padre, al igual que él, fue tiempero y asegura que, desde su infancia, Don Goyo se le presentaba entre ensoñaciones para revelarle secretos.
Cada año, en las noches previas a la gran subida, Don Goyo se le aparece en sueños y le dice cómo debe vestirlo y qué debe llevar como ofrenda. Así es que, Don Antonio, junto con su esposa Inés y un grupo de fieles, se prepara para cumplir la voluntad del Abuelo.

La llegada al ‘ombligo’ del volcán
El calendario marca que es 12 de marzo. El día esperado llega con el primer aliento del alba. En las primeras horas de la mañana, la comunidad se reúne en el centro del pueblo con emoción y devoción.
Comparten algunas palabras de aliento y una serie de abrazos fraternos antes de iniciar el ascenso. Aquí no hay extraños, solo hermanos unidos por una misma fe. La fe en Don Goyo, como pudo atestiguar Linotipia.
El camino es una prueba de resistencia y devoción. Más de cuatro horas de subida, donde cada paso es una promesa, donde los pies se hunden en arenales traicioneros y la montaña parece poner a prueba a los peregrinos que mantienen su espíritu firme.
Entre risas y palabras de ánimo, los caminantes avanzan en medio del bosque de pinos y encinos, ayudándose unos a otros. Comparten agua con el que tiene sed, sostienen las manos de quienes flaquean. Aquí nadie se queda atrás, porque la asunción para visitar a Don Goyo no es solo física, sino espiritual.
Cuando por fin alcanzan la zona conocida como el ‘ombligo’ del volcán, el cansancio se disuelve en asombro. La montaña los recibe en su cuna sagrada, en ese punto donde la tierra y el cielo parecen fundirse.

La ofrenda: Un banquete para el espíritu del Popocatépetl
En el lugar hay empotrada una cruz de madera, y a su costado, unos tablones que representan el cuerpo de Don Goyo. Están pintados de un verde menta. El primer paso del ritual es “vestir a la cruz”, es decir aquellos maderos que guardan un halo misterioso, con la ropa que se le fue pedida al tiempero durante la víspera.
La vestimenta varía cada año. Puede ser de mariachi, de licenciado o con las prendas de algún traje típico de la región. El volcán decide. También se le ponen flores y el humo del copal cubre la atmósfera, serpenteando en el aire como un puente entre este mundo y el otro, ese que no podemos ver.
Se colocan las ofrendas a los pies de la cruz. Estas pueden ser frutas frescas, tamales envueltos con esmero, pan horneado con cariño y pollo con mole. Entre las dádivas que sus devotos le llevan hay un elemento infaltable: una sandía partida a la mitad. La favorita de Don Goyo.
De un momento a otro, Don Antonio comienza a entonar las mañanitas y al terminar, con la mirada fija en el horizonte, eleva su voz en oración. Un rezo católico, que marca el sincretismo del ritual. No pide riquezas ni gloria, sino agua para los campos, cosechas abundantes, protección para su pueblo y las comunidades vecinas.


A su alrededor, los cánticos católicos proferidos por todos los que subieron junto a él este año se entrelazan con el murmullo del viento, y por un instante, parece que el volcán escucha, que su latido se sincroniza con el de su gente.
Los presentes cierran los ojos, sintiendo la energía que irradia Don Goyo. Algunos dicen que en ese momento pueden oír su voz en el crujir de las rocas, en el silbido del viento, en el calor que emana de su vientre. No es sólo un festejo, es un diálogo con lo sagrado, un pacto renovado entre la montaña y el pueblo que vive entre sus faldas.

El regreso: Bajando con el corazón lleno
Comienza el descenso. La bajada es tan ruda como la subida, pero el peso del cuerpo se aligera porque el corazón va lleno.
Los peregrinos ríen, algunos tararean canciones, otros comparten sus experiencias con los recién llegados. Se cuentan historias de años pasados, de generaciones que también hicieron este camino. Los más jóvenes escuchan atentos, porque algún día serán ellos quienes guíen a los nuevos caminantes.
En cada paso, la comunidad refuerza sus lazos. No solo han subido al volcán, han subido juntos. Han compartido el esfuerzo, el sudor, la fe, el amor por su tierra y sus tradiciones. Han comulgado para pedir tiempos mejores.
Manteniendo vivas las raíces
Este tributo al Popocatépetl no es solo una costumbre: es un lazo sagrado que une el pasado con el presente, y el presente con el futuro. Es una promesa de que, pase lo que pase, las voces de los ancestros seguirán escuchándose en cada paso que suba la montaña, en cada ofrenda colocada con devoción.
Porque subir el volcán no es solo un acto de devoción, es un pacto con el tiempo, un juramento para que las raíces de esta tradición sigan vivas.
Es la certeza de que Don Goyo nunca estará solo. Mientras haya alguien dispuesto a subir y susurrarle oraciones al oído del viento, su legado continuará vivo. Y se seguirá apareciendo en sueños a un puñado de elegidos.
Honrar al volcán es honrar nuestra historia. Es resistir al olvido. Es mantener encendida la llama de nuestras raíces.