Imagen: Eduardo Gayan
Por Jamel Fonseca
Tauromaquia
Las paredes del toril son estrechas. Apenas puede moverse, pero eso no le impide estampar su pata en la arena. Cierne la cabeza de un lado a otro con fuerza, le molesta el olor a sudor y arena que domina en el pequeño espacio. Afuera, se escucha el estruendo de la audiencia: la gente grita y aplaude al son de la música mexicana; cuerpos apiñados en pequeños bancos alrededor del ruedo. Dentro del toril, los hombres se apresuran a tomar sus puestos, elevando sus propios niveles de nerviosismo. Lo llaman Tío Mario, pero él no está tan seguro de que ese sea su nombre.
Las puertas del toril se abren y él sale disparado hacia lo que parece libertad. Corre un par de vueltas y pronto se da cuenta de dos cosas: no hay libertad en ese nuevo lugar y no está solo. En medio del ruedo se encuentra el torero. Es un hombre alto, firme y de hombros anchos; el sol se refleja en los hilos dorados de su traje mientras camina lentamente, arrastrando la arena detrás de él con la tela rosada del capote.
Los ojos del torero chocan con los suyos cuando deja de explorar y se planta firme en el suelo, exhalando. No se atreve a moverse y es como si el mundo se detuviera. La música se apaga y la audiencia queda en silencio. Lo único que se mueve es el viento que crea pequeños remolinos en la arena.
El torero, de repente, mueve el capote arriba y abajo; un poco enfrente, un poco atrás. Lo único que mueve es el brazo pero es suficiente para que la tela ondule. Ante el movimiento, él arremete hacia el torero con la intención de cornear el objeto. Pero para su sorpresa, la tela se mueve de su rango de ataque y él queda arremetiendo contra la nada. La audiencia aplaude y grita. Todos bramando una sola palabra al unísono.

La tela –primero un capote, luego una muleta– se mueve en su frente, burlona, una y otra vez. Por un momento se aleja y parece que se ha cansado, pero un engaño certero del torero lo regresa a la embestida contra la resbaladiza tela. Solo que esta vez, el juego parece cambiar y él siente un pinchazo en su lomo cuando pasa al lado del torero.
Le duele. Se sacude en un intento vano de quitarse lo que le incomoda y al no lograrlo, embiste en dirección al torero. Tal como sucede con la tela, los pinchazos suceden una y otra vez.
Por un momento, el torero se aleja de él. Del otro lado, él mueve su cuerpo de un lado a otro y estampa las patas repetidamente. Corre un par de vueltas antes de entender que no puede correr más.
Un reflejo regresa su mirada hacia el torero, que trae en sus manos un objeto largo y brillante. Cansado como está, no se acerca al torero ni aun cuando la tela del capote ondea suavemente.
No hace falta. El torero se acerca con propósito, mantiene la muleta con la mano izquierda y lo mueve en su dirección, incitándolo. Por muy obvio que es el engaño, no duda en arremeter hacia la muleta, bajando la cabeza en otro intento de cornear.
Es justo en ese momento que el torero realiza la estocada final. Sus últimos momentos con vida son confusos. No se da cuenta cuando le llevan a las tablas, del dolor punzante en su pecho ni que un corte certero le quitó una oreja. En medio de la arena, el torero muestra a la alocada multitud su puño triunfante.
Jamel Ydzu Fonseca Martínez, es alumna del tercer semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC.






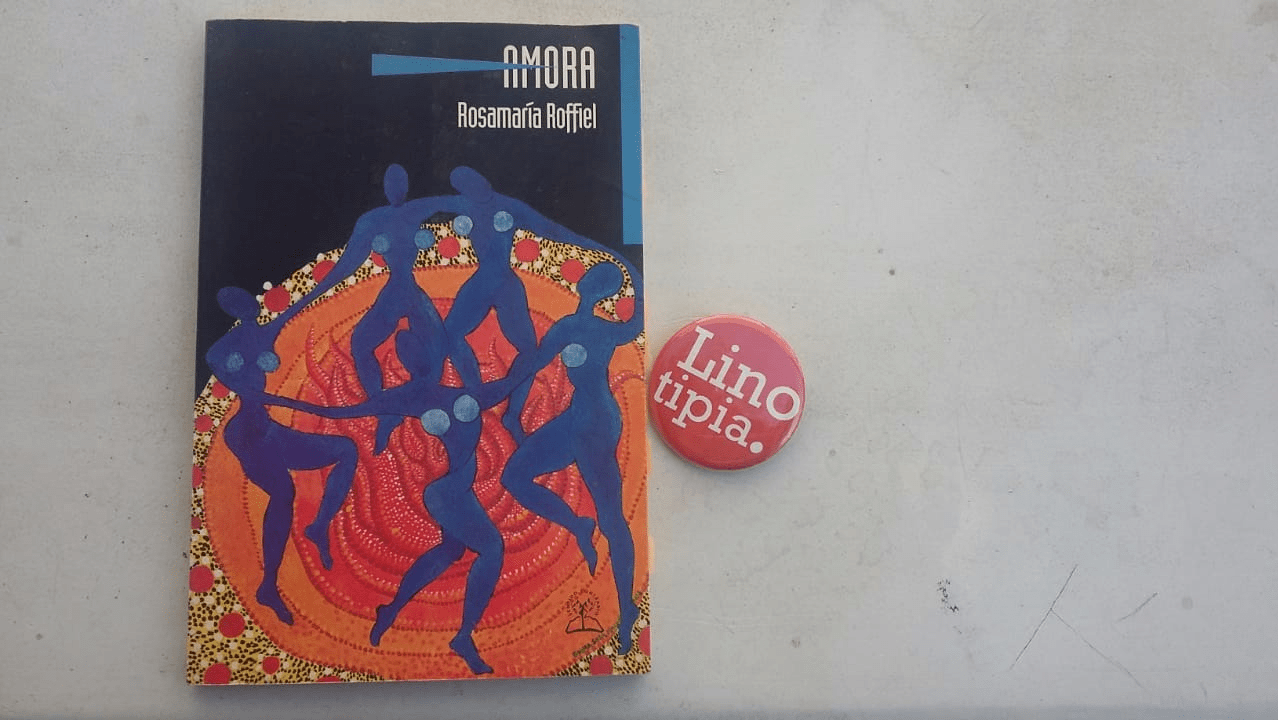



Felicidades! Detallado relato de la última batalla de un toro.